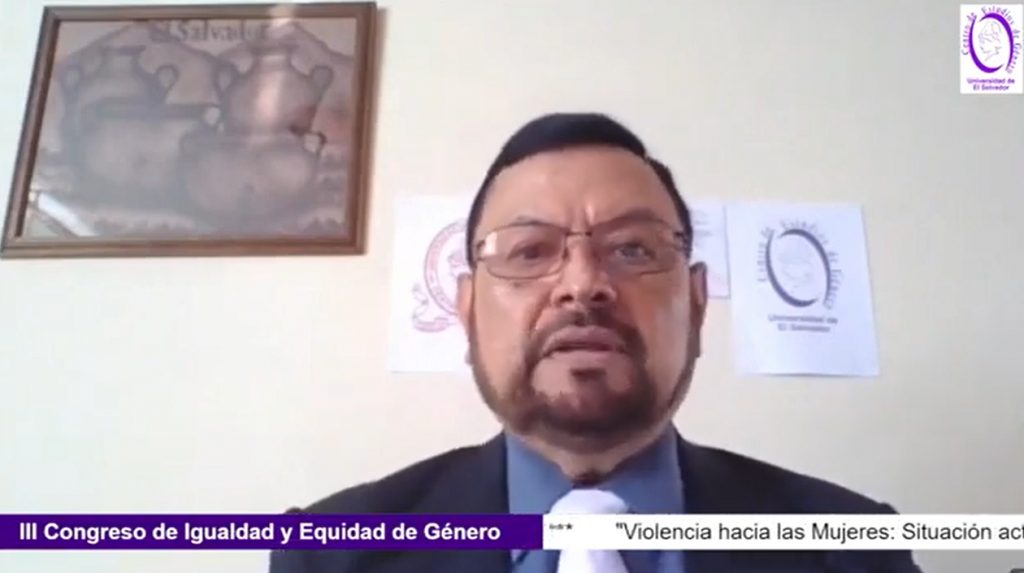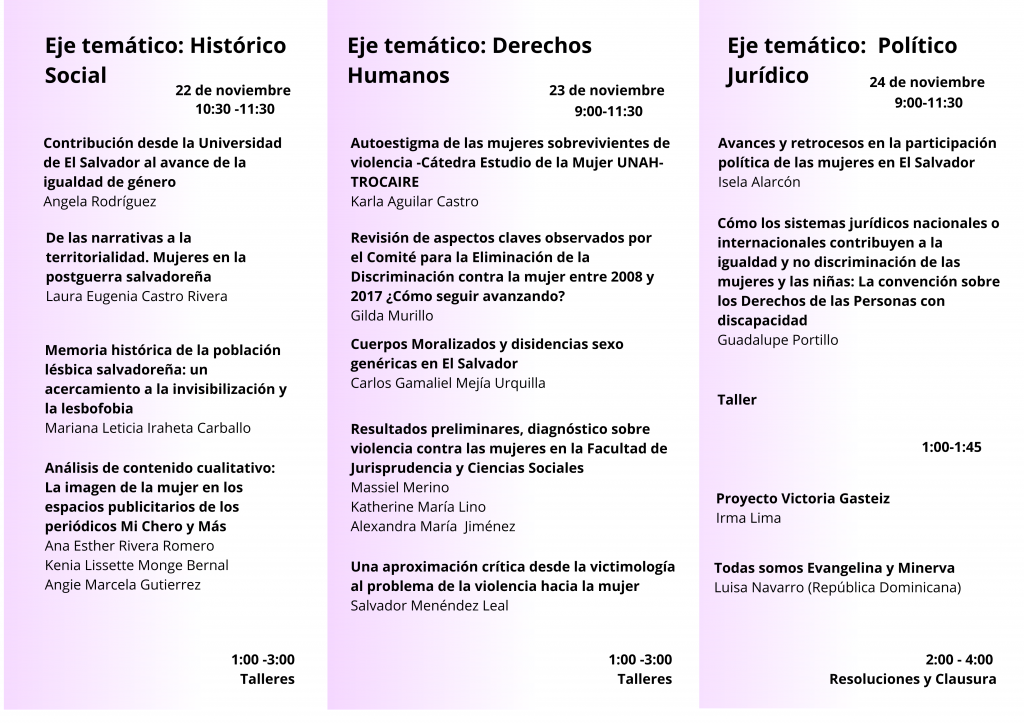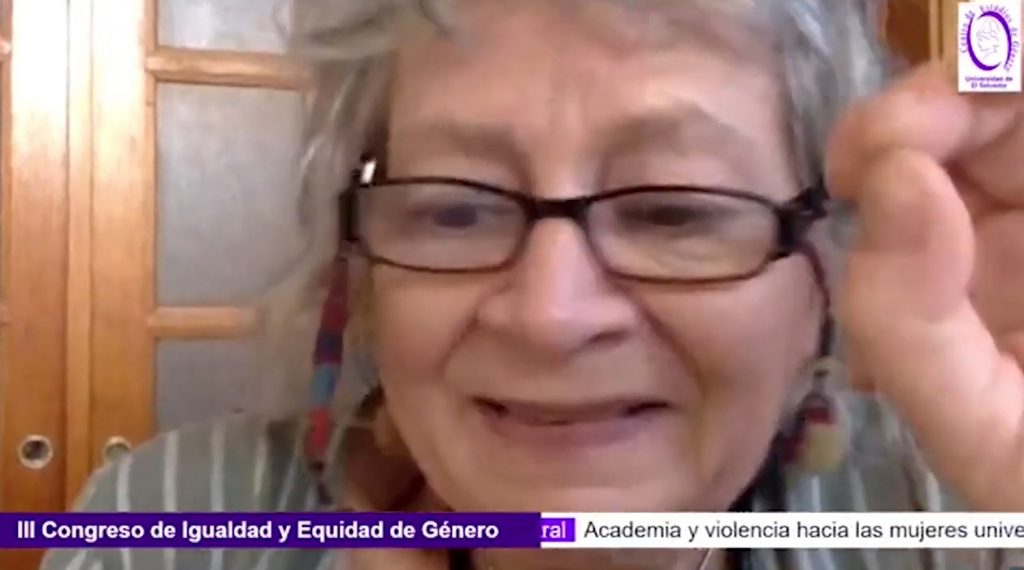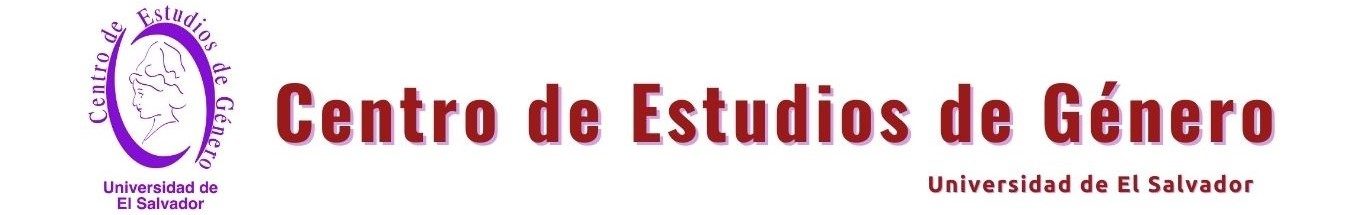Por. Julia Evelyn Martínez
La autora es economista feminista y profesora de la escuela de economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador.

En el año 1633 Galileo Galilei fue condenado por el Sagrado Oficio de la Iglesia Católica por la publicación de su obra “Diálogo acerca de los dos sistemas principales del mundo: el tolemaico y el copernicano”, en la que se adhirió a la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que había sido declarada en 1616 como herejía. Treinta y tres años antes, el Sagrado Oficio había condenado a Giordano Bruno a ser quemado en la hoguera por afirmar que el Universo era infinito y que el sol era apenas una estrella entre millones.
En el acta de acusación de Galileo se lee el siguiente párrafo: “ La doctrina de que la Tierra no se halla en el centro del universo ni está inmóvil sino que gira, incluso en una rotación diaria, es absurda; es falsa desde el punto de vista psicológico y teológico y constituye, cuando menos, una ofensa a la fe”.
En un primer momento, el talante científico de Galileo se sobrepuso al miedo a la inquisición y escribió un discurso de defensa en el que coloca a la ciencia y la razón por encima de los dogmas y la superstición. En un párrafo de este discurso se lee: “Se condena la doctrina que postula que la Tierra se mueve y el Sol está fijo, porque las Escrituras mencionan en muchos pasajes que el Sol se mueve y la Tierra permanece fija… Afirman los piadosos que las Escrituras no pueden mentir. Pero nadie negará que con frecuencia son abstrusas y su verdadero significado difícil de comprender; su importancia va más allá de las meras palabras. Opino que, en la discusión de los problemas naturales, no deberíamos empezar por las Escrituras, sino por los experimentos y las demostraciones”.
Sin embargo, meses después, cuando la hoguera se perfilaba como el posible desenlace de su enfrentamiento con el Vaticano, el pragmatismo se impuso al espíritu científico de Galileo. Se retractó públicamente y admitió que “habiendo sido amonestado por el Sagrado Oficio para que abandone por completo la falsa opinión de que el Sol se halla en el centro del universo y está inmóvil y de que la Tierra no ocupa el centro del mismo sino que se mueve… he sido… sospechoso de herejía, es decir, de haber manifestado y creído que el Sol es el centro del universo y está fijo, y que la Tierra no ocupa el centro del mismo sino que gira… Yo abjuro con toda sinceridad y con genuina fe, execro y detesto los mismos pecados y herejías y, en general, todas y cada una de las ofensas y sectas contrarias a la Santa Iglesia católica”.
Ciertamente Galileo corrió mejor suerte que Gordiano Bruno, pero a cambio debió aceptar un deshonroso exilio en Florencia, que si bien el permitió seguir investigado y desarrollado sus teorías, le condenó a vivir hasta el final de sus días con la certeza que la teoría heliocéntrica no estaba equivocada pero que tenía que mantener la boca cerrada para “no hacer olas”, ni cuestionar públicamente la posición de la iglesia.
Trecientos cincuenta años después, el Papa Juan Pablo II informó al mundo que después de una investigación minuciosa se había tomado la decisión de rehabilitar históricamente la vida y obra científica de Galileo, poniendo así punto final a este penoso pasaje de la historia de la relación entre religión y ciencia, que quedo así relegado a un simple “malentendido que pertenece al pasado”.
En el dictamen de la Comisión del Vaticano que recomendó la rehabilitación de Galileo se señala que «la abjuración del sistema copernicano por parte de Galileo se debió esencialmente a su personalidad religiosa, que pretendía obedecer a la Iglesia aunque ésta estuviera en el error. Galileo no quería ser un hereje, no quería exponerse a la condenación eterna, y por tanto aceptó la abjuración para no pecar.» Es decir, que para la Comisión del Vaticano, la gran enseñanza de Galileo consistió en su decisión de abjurar de su teoría, no por creer que estaba equivocado, sino para no desobedecer a la Santa Madre Iglesia.
Muchas veces creemos que con la llegada de la Ilustración o del postmodernismo, historias como las de Galileo Galilei pertenecen a un obscuro pasado, al cual la humanidad no podrá retroceder jamás. Otras veces, confiamos que los avances científicos y la masificación de los medios de información y de comunicación en la era de la globalización representan la mejor garantía de que las sociedades no sucumban al influjo de la superstición y los mitos.
Sin embargo, en pleno siglo XXI se puede aún constatar en nuestro país como grupos de fanáticos/as religiosos/as imponen sus dogmas de fe como normas jurídicas, sociales y/o políticas a la cuales debe ajustarse la sociedad y la comunidad científica. Estos grupos tienen el poder de enviar a la hoguera del desprestigio y del aislamiento social a cualquiera que intente cuestionar estos dogmas y/o sustituirlos por verdades científicas. Por eso, los partidos políticos, el Presidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los medios de comunicación, los tanques de pensamiento y hasta las universidades, les temen, y están dispuestos a evitar a toda costa entrar en una abierta confrontación con ellos, aunque esto signifique renegar de la ciencia y/o de los derechos humanos.
Se dice que para muestra un botón. Tomemos como botón de muestra de este retorno al oscurantismo, la postura de la Jerarquía de la Iglesia Católica en torno a la prohibición del uso de las métodos anticonceptivos de emergencia, (conocidos como “píldoras del día después”), cuyo uso podría evitar embarazos forzados en mujeres que han sido víctimas de violación o que han sido obligadas por sus parejas a mantener relaciones sexuales sin protección.
El uso de métodos anticonceptivos es una constante a lo lago de la historia de la humanidad y su uso esta documentado en las grandes civilizaciones y culturas (Egipto, Grecia, Roma, China, etc.). Es decir, estos métodos no aparecen con el advenimiento de la “revolución sexual” de los años sesenta ni tampoco con la aprobación de instrumentos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres. Se trata de un campo de investigación y desarrollo de la ciencia en constante innovación, que ha permitido mejorar las condiciones de salud sexual y reproductiva de millones de mujeres y hombres en todo el mundo, y que hasta el advenimiento del neoconservadurismo y del neo integrismo en los años ochenta, no contaba con una oposición significativa de parte de sectores religiosos.
De acuerdo al Doctor Horacio Bruno Croxatto, considerado la máxima autoridad científica en materia de investigación y desarrollo de métodos anticonceptivos de emergencia en el mundo, las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) son solo compuestos hormonales que actúan en la fase pre-ovulatoria, es decir, antes de la fecundación de un ovulo y de implantación de un embrión en el útero, que es cuando científicamente se reconoce la existencia de un embarazo. Lo único que pueden hacer las PAE para impedir el embarazo es retardar o inhibir la ovulación, (impedir que el ovulo salga del ovario). Una vez que la ovulación ha ocurrido, las PAE no tienen ningún efecto. De allí la importancia de usarlas lo antes posible después de una relación sexual y no esperar “hasta el día después”.
Curiosamente, una gran parte de los cincuenta años de investigaciones del doctor Croxatto se realizaron en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por orden del Vaticano fue separado en 1998 de su cátedra en dicha universidad, debido a sus investigaciones sobre las PAE y por su postura a favor del derecho de las mujeres a la interrupción de un embarazo, y se optó por recluirlo en el laboratorio relegado a la posición de Investigador Asociado. Esto le brindó la oportunidad de profundizar en sus estudios sobre los posibles efectos abortivos de las PAE, tanto en animales como en mujeres. Finalmente fue despedido en el año 2006 por su defensa pública de la anticoncepción de emergencia y por haber declarado que las PAE que utilizan el levonorgestrel como principio activo no son abortivas. A diferencia de Galileo, el doctor Croxatto optó por aferrarse a la ciencia, abjurar de su fe (renunció al Opus Dei y al catolicismo) y dedicar su vida y sus conocimientos a promover la salud reproductiva de las mujeres en el mundo.
Gracias a científicos como Horacio Croxatto es posible el uso las PAE en países con leyes restrictivas a todas las formas de interrupción del embarazo (como El Salvador), en donde se ha convertido en una medida fundamental para el mantenimiento de la salud de las mujeres, en especial de aquellas que han sido abusadas sexualmente y que se les niega el derecho a decidir libremente respeto a su maternidad. Muchos embarazos por violación o por sexo forzado pueden evitarse de esta manera, y con ello se puede prevenir abortos en condiciones inseguras, suicidios de mujeres con embarazos forzados y hasta asesinatos y/o el abandono de recién nacidos/as. De allí la importancia que el personal médico que atiende a una mujer en este tipo de situaciones suministre estos AE como parte del protocolo obligatorio de atención.
Sin embargo, pese a esto, ciertos sectores oscurantistas y sexofóbicos de la sociedad salvadoreña que cuentan con supremos poderes ideológicos, políticos, económicos y mediáticos, insisten en acallar y condenar estas verdades científicas (como lo hicieron en el pasado con la teoría heliocéntrica) y se afanan en sustituirlas por las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, según la cual “la píldora del día después es abortiva”, para lo cual se basan en la doctrina de la Academia Pontificia para la Vida, según la cual las PAE impiden la anidación del óvulo fecundado en él útero, y con ello truncan la posibilidad de un embarazo”.
A partir de esta doctrina, la Academia Pontificia para la Vida ha hecho un llamado a médicos y farmacéuticos a que «apliquen con firmeza la objeción de conciencia moral» y que testimonien «con valentía y con los hechos el valor inalienable de la vida humana, especialmente frente a nuevas formas subrepticias de agresión a los individuos más débiles e indefensos, como es el caso del embrión humano». Este llamamiento significa que se nieguen a proporcionar PAE a mujeres que lo necesiten aún cuando las leyes del país les ordenen hacerlo y peor aún, que se nieguen a proporcionarlas a sabiendas que la salud y la vida de una mujer se pondrán en peligro por la no prevención de un embarazo. Los miembros del Opus Dei y de la Fundación Sí a a Vida en nuestro país funcionan como caja de resonancia de esta doctrina de fe, y se encargan de divulgar mediante diversos medios y ante distintos públicos (especialmente adolecentes y jóvenes) la doctrina según la cual las PAE son abortivas y que no deben ser utilizadas, ni siquiera cuando una mujer ha sido víctima de una violación sexual.
Mientras esto sucede ante la indiferencia de la comunidad científica salvadoreña, un reciente estudio elaborado por investigadores/as de la OMS y del Instituto Gutmacher, publicado por la revista científica The Lancet el 19.01.2012, advierte que pese a la disminución en la tasa de abortos experimentada en los últimos años a nivel mundial, en América Latina los abortos están aumentando, especialmente los practicados en condiciones peligrosas para la salud y la vida de las mujeres: 32 por cada 1,000 mujeres. De acuerdo a este estudio, la tendencia al aumento en la tasa de abortos en la región coincide con la aprobación de reformas legales para prohibir todas las formas de interrupción voluntaria del embarazo, que a su vez han estado acompañadas de mayores obstáculos para el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos, en especial de las PAE.
Según esta investigación, la tendencia en América Latina contrasta con lo ocurrido en otras regiones y países en donde se ha despenalizado la interrupción del embarazo y se ha facilitado el acceso a métodos de planificación familiar, incluyendo las PAE. En Sudáfrica por ejemplo, que despenalizo el aborto desde 1997, tiene la tasa de abortos más baja de todo el continente africano y ha logrado reducir la mortalidad materna relacionada con abortos inseguros en un 91%. Otro caso es España, en donde a partir de la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en 2010, se observó una leve reducción en el número de mujeres que decidieron terminar voluntariamente un embarazo.
Frente a esta evidencia, se necesita que en El Salvador se abra un debate sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que sea científico y ético al mismo tiempo. De lo contrario, miles de mujeres seguirán pagando con su salud y sus vidas, el costo de no hacer nada frente a la influencia de los fundamentalismos religiosos sobre las políticas públicas. Por eso es urgente que la comunidad científica salvadoreña salga del cómodo refugio en el que se encuentra, e ilumine las mentes y el conocimiento de quienes tienen en sus manos garantizar el derecho a la salud de las mujeres, y en particular el de aquellas mujeres que necesitan al menos prevenir un embarazo forzado.
En octubre de 2011, la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador dio a conocer un comunicado público en el cual hizo un llamado al debate abierto y pluralista de los problemas nacionales en diversos ámbitos relacionados con la bioética, incluyendo un “debate amplio, abierto e informado con respecto a la garantía de salud sexual y reproductiva y las políticas actuales de penalización del aborto”. Han transcurrido más de tres meses desde este comunicado, y las mujeres salvadoreñas siguen enfermando y muriendo por el irrespeto a su derecho a la salud y a la vida.
¿Podemos esperar que la comunidad científica salvadoreña se decida a participar en este debate o es que como Galileo Galilei también optarán por callar para no terminar en la hoguera de los inquisidores del siglo XXI?.