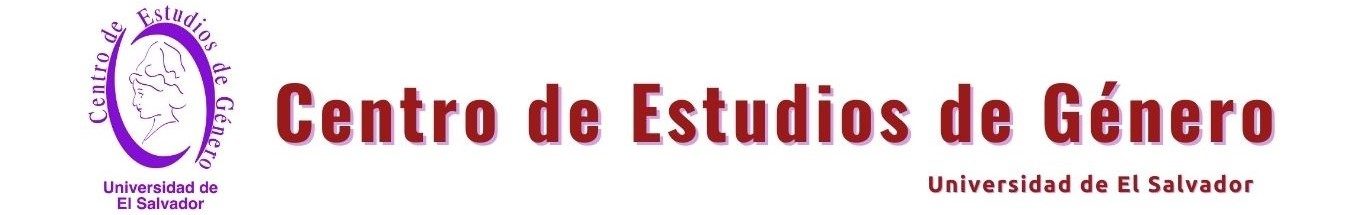Redacción: Roselia Núñez
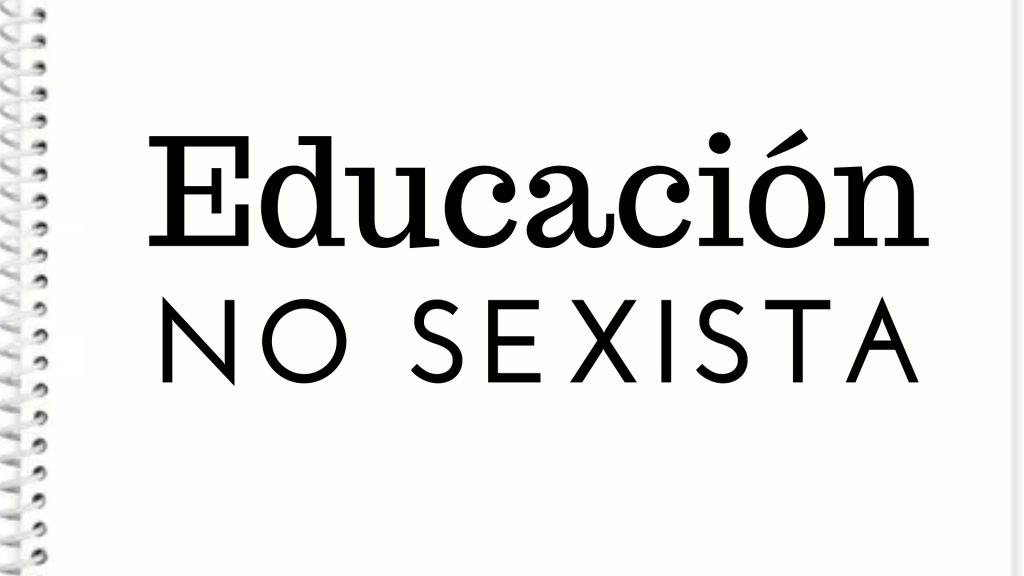
La Asamblea Legislativa salvadoreña, declaró en 1999, el día 21 de junio de cada año como “DIA NACIONAL PARA UNA EDUCACION NO SEXISTA”, a fin de que contribuya a la construcción de una educación formal y no formal que promueva y desarrolle actitudes, conductas y concepciones, que respetando las diferencias entre los sexos elimine las desigualdades genéricas e incentive a la sociedad en su conjunto a la reflexión sobre ello y dé un mayor impulso a la integración de nuevos valores en todos los componentes del proceso educativo.
El término sexismo se utiliza en las ciencias sociales para mostrar el conjunto de actitudes, comportamientos y valores que introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato entre mujeres y hombres, sobre la base de la diferenciación de sexo.
De manera concreta, se puede apuntar que cuando se habla de una educación no sexista, se busca construir una educación formal y no formal con equidad, es decir, sin discriminación de género.
La Licenciada Patricia Castro, quien durante más de tres años se encargó del área de educación del Centro de Estudios de Género de la UES, comenta que el sexismo al ser un prejuicio basado en el sexo, hace que las personas “desde que nacemos y somos socializadas, vayamos aprendiendo pautas de cómo ser mujeres y cómo ser hombres, incluso desde antes de nacer se socializa a las personas de diferentes maneras según el sexo”.
Es a partir de esta diferencia de sexo, que se sobrevalora a los hombres y a los niños, con actitudes de desigualdad y jerarquización en el trato que se les da a las niñas, que son vistas como inferiores. Un ejemplo a través del cual se puede visibilizar esta diferencia y discriminación hacia las niñas, es que si nació una niña le dicen a la madre “entonces no se ganó la gallina”, contrario a si hubiera sido niño.
Social y culturalmente, se suele creer que por naturaleza los niños son decididos, valientes, controladores y fuertes y las niñas sensibles y débiles, lo cual tiene repercusiones en la vida adulta de mujeres y hombres. Es decir, que se estereotipa a las personas en la forma de comportamiento, como si todas tuvieran cualidades iguales, sin tomar en cuenta que cada una tiene cualidades individuales.
¿Cómo se manifiesta el sexismo?
La Licenciada Castro explica que el sexismo se puede transmitir a través del lenguaje, los símbolos e imágenes que los medios de comunicación, instituciones educativas y familia, entre otros, “nos presentan todos los días y como lo vemos todos los días damos por hecho que las actitudes diferenciadas de hombres y mujeres es lo correcto”.
Los medios de comunicación reproducen el sexismo de manera dual. Por una parte, presentan a la mujer como la madre, esposa y ama de casa y por otra, como objeto “sexual”, donde es utilizada para anuncios comerciales y con poca ropa, ofreciendo diferentes productos, en su mayoría para hombres.
En cuanto a los puestos de dirección en los medios, muy pocas veces son mujeres y por lo general los temas como educación, salud, cultura y sociedad son cubiertos por mujeres.
En cambio deportes, entrevistas, opinión pública y economía, son temas dirigidos por hombres, bajo el entendido que los hombres son más “capaces” para desarrollar estos temas.
Por otro lado está la parte técnica, en el país la edición de materiales audiovisuales por lo general es realizada por hombres, así como el área de cámaras de video, lo cual se puede ver en las distintas coberturas periodísticas, donde son hombres siempre, los que andan con una cámara en el hombro, por considerarlo que es “algo masculino”.
Ana Guzmán, es una periodista que ejerce su profesión desde hace un poco más de cinco años. Ella explica que en el tiempo que tiene de andar cubriendo noticias no ha observado a ninguna mujer periodista que se desempeñe como camarógrafa, lo cual considera se debe a que “el equipo es un tanto pesado”.
Pero ¿quién ha dicho que las mujeres no tienen la misma capacidad para cargar una cámara de video, como lo hacen los hombres? Reflexionando sobre esta frase, se puede afirmar que todo forma parte de la construcción social que se crea a las personas, a partir de los estereotipos de que la niña es débil y los niños son fuertes.
“Lo de la fuerza en los hombres no es algo biológico, eso es parte de la construcción social, recalca Patricia Castro, “ya que a las personas nos van educando para responder a lo que la sociedad considera lo que significa ser hombre y ser mujer”.
Si lo de la fuerza fuera algo de hombres, no existieran mujeres como la salvadoreña Eva María Dimas, quien posee records naciones e internacionales como levantadora de pesas.
Castro explica que la incorporación de la categoría sexo género en la ciencias sociales ha permitido resquebrajar la predeterminación biológica, demostrando que las actitudes de las personas no tienen ninguna relación con lo biológico, sino más bien, que son resultado de la construcción social, y que como toda construcción, es posible deconstruirla.
Yaneth Cerritos, docente de la Facultad de Medicina de la UES, considera que una forma de manifestar el sexismo en la educación, es a través de la poca atención que la planta docente brinda a la población estudiantil, ya que a veces, “se da más importancia a la participación de los hombres que a la de las mujeres en el momento de la clase”.
Otra forma dice, es cuando “no fomentamos la participación de las mujeres en el deporte como fútbol y Basketbol y cuando exigimos en las prácticas clínicas, vestimenta que ha sido estereotipada para mujeres, como por ejemplo, que si usa falda o vestido debe ponerse zapato de vestir, medias”.
Por otro lado dice, está el uso del lenguaje, que en la mayoría de ocasiones es utilizado en masculino invisibilizando a las mujeres.
Sobre el uso del lenguaje sexista
En el año 2008, la Maestra Sonia de Marroquín, docente de la Facultad Multidisciplinaria de Santa Ana, desarrolló una investigación cualitativa denominada la “Construcción Social del Lenguaje de Género en la Enseñanza de Instituciones de Educación Superior de Santa Ana”.
La información obtenida mediante la investigación, “refleja que tanto el personal docente como el estudiantado de las universidades (objeto de estudio), hacen uso sexista y androcéntrico del lenguaje con gran frecuencia”.
De acuerdo a la investigadora, los resultados “ponen en evidencia que aún cuando existe voluntad por parte del personal docente y del estudiantado universitario por usar el lenguaje no sexista en su interacción dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, existe mucha incongruencia entre su discurso y su uso real del lenguaje”.
Ella agrega que los resultados reflejan la realidad histórica que engloba muchas desigualdades, lo cual es producto “de nuestro sistema social, que le ha dado al hombre el derecho de someter, vigilar y hasta de castigar a la mujer, a quien históricamente se le ha considerado inferior”.
En ese sentido, se requiere de la modificación o transformación de actitudes tradicionalmente machistas que posibiliten el uso genérico del lenguaje de manera espontánea y consciente, ya que la investigación refleja que el personal docente y el estudiantado, hacen “un uso sexista del lenguaje de manera natural y espontánea, como producto del proceso de naturalización de los roles, la constante asignación social de funciones y actividades a las mujeres y a los hombres”.
El lenguaje está en constante cambio y los cambios en el lenguaje surgen acorde a las necesidades de su pueblo. Estos cambios en el lenguaje reflejan el hecho que vivimos en una sociedad y naturaleza cambiante, dice la Maestra de Marroquín.
La investigación realizada “muestra claramente que para lograr cierta uniformidad en el uso genérico del lenguaje debe haber cambios estructurales en nuestra sociedad. Tal como sostiene Crane (1981), los cambios en el lenguaje son paralelos a la historia de sus hablantes”.
“Es decir, que el uso genérico del lenguaje se consolidará siempre y cuando los cambios vayan acompañados de estructuras sociales que contrarresten las desigualdades entre los seres humanos”.
Evidentemente no es un fenómeno aislado que se va a dar a nivel educativo simplemente, es un proceso ligado al desarrollo social, cultural, político, económico y educativo.
Por tanto, es importante generar las condiciones de cambio en los diferentes ámbitos a fin de que de una manera sistemática y segura se mecanice el uso del lenguaje de género en la enseñanza superior universitaria, finaliza la Maestra de Marroquín.
Para Patricia Castro, el uso del lenguaje en masculino se debe a que “nos hicieron creer desde la casa, la iglesia, la escuela que hablar en masculino es universal y que ahí estamos incluidas las mujeres y esto para nada es cierto. Si las mujeres somos la mitad de la población creo que merecemos que nos nombren, además, que lo que no se nombra no existe”.
¿Cómo evitar el sexismo?
“Es una tarea bien grande y creo que las personas que ya empezamos esta lucha, tenemos la tarea de comentar, hablar y generar debate sobre este tema con otras personas. Una forma, es desde las casas”, dice Patricia Castro.
Ella considera por ejemplo que hay que compartir las tareas domésticas con los hombres de la casa, ya que las tareas domésticas “no es cierto que sea una labor que solo deban realizar las mujeres”. “Creo que si pueden hacerse cambios y el empezar a dejar en mano de los hombres la tareas que siempre se nos asignan a nosotras es un paso”. Por otro lado, están las instituciones educativas.
Para la Licenciada Castro, los espacios académicos, son una buena forma de ejercitar la conciencia entre las demás personas, a través de la exigencia por parte de las mujeres a ser incluidas en la toma de decisiones y nombradas a la hora que docentes se dirijan al alumnado, “ya que las mujeres y los hombres merecemos estar en las mismas condiciones y tener las mismas oportunidades para desarrollarnos”.
La Licenciada Cerritos por su parte, dice que una forma de evitar el sexismo en la educación aún desde los primeros años de formación, es a través de la formulación y aplicación de políticas que busquen la equidad, sensibilización y formación de formadores en materia de género.
Por otro lado, ella recomienda a las diferentes instituciones, impulsar programas encaminados al empoderamiento de las mujeres, así como a la realización de investigaciones que evidencien la situación de inequidades de género, que cada día afecta más a las mujeres.
A nivel universitario, existe ya un instrumento institucional que determina acciones concretas para hacer realidad el pensamiento sobre la equidad de género, el cual tiene como nombre “Política de la Equidad de Género para la Universidad de El Salvador”, aprobada en el Consejo Superior Universitario, el 24 de mayo del año 2007.
En este sentido, el reto es que toda la población universitaria conozca “su Política de Equidad de Género”, se apropie de ella y a partir de ahí, se generen debates con los tres sectores de la universidad que den como resultado, el camino a seguir para lograr transformaciones en la universidad, con el objetivo de erradicar las desigualdades de género, para ir construyendo una sociedad más justa y humana para mujeres y hombres.